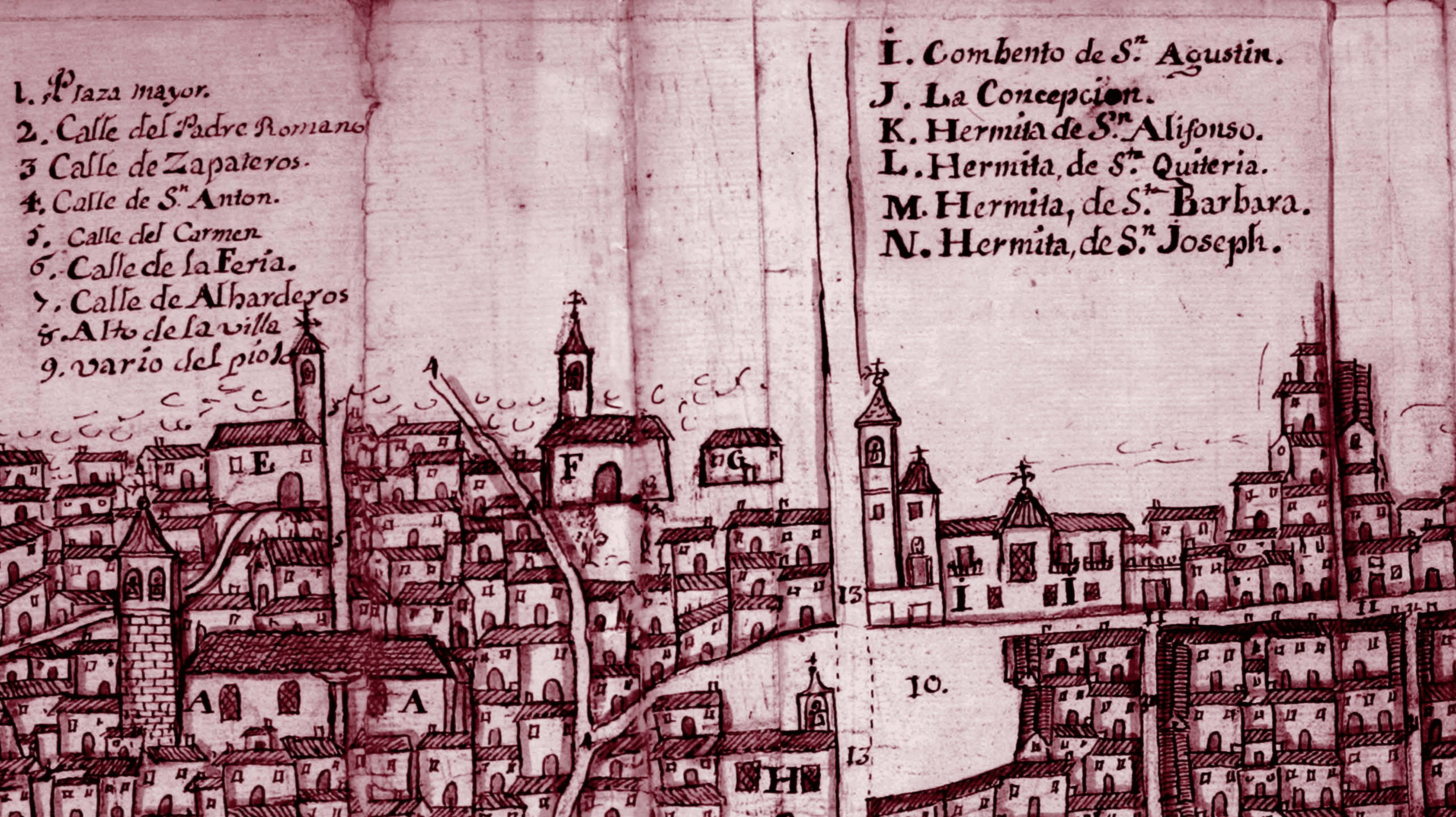La ciudad ecohabitable que brilló como uno de los primeros grandes centros urbanos de América.
Uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas para 2.030 consiste en lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. A nivel mundial, la población urbana era alrededor del 56% en 2023 y se espera que siga aumentando, alcanzando casi el 68% para 2.050. Estos grandes espacios humanos son sumideros constantes de recurso y energía, así como fuentes inagotables de residuos y elementos contaminantes, de manera que, con urgencia, se hace imprescindible la búsqueda de un crecimiento que nos permita seguir desarrollándonos y prosperando de manera sostenible con el medio ambiente y, sobre todo, de manera justa con el conjunto de seres humanos.
En no pocas ocasiones ocurre, sin embargo, que los nuevos modelos pretendidos o anhelados por los seres humanos fueron ya explorados por civilizaciones anteriores, incluso, con resultados plenamente satisfactorios.

Caral, la Mesopotamia de América
Hablar de esa sempiterna búsqueda de sostenibilidad, a veces ya incluso manida y recurrente, nos llevaría a la antigua ciudad de Caral, situada en el valle de Supe, en la costa central de Perú, un espacio urbano que floreció hace aproximadamente 5.000 años. Su monumentalidad no reside sólo en la magnitud de sus edificios, sino en la organización social y tecnológica que permitió sostener una población estable y unas prácticas culturales que favorecieron la armonía entre comunidad, entorno y subsistencia. Fue un laboratorio de urbanismo temprano, donde la ciudad emergió de un tejido de comunidades establecidas, unidas por la necesidad de gestionar recursos, rituales compartidos y redes de intercambio. Este proceso de cohesión social y sostenibilidad ambiental se construyó sobre cinco pilares esenciales, hoy todavía, no resueltos plenamente por las ciudades modernas:
- Planificación hídrica.
- Uso de las energías renovables.
- Reciclaje y uso de materiales ecoeficientes.
- Innovación tecnológica.
- Cohesión social.

El agua, un elemento esencial
Garantizar el agua para consumo de las personas, abrevo del ganado y riego para cultivos han sido necesidades básicas de todos los asentamientos humanos a lo largo de la historia. Los estudios arqueológicos demuestran que Caral empleó técnicas que optimizaban el uso de los recursos hídricos. La construcción de canales para riego y uso doméstico, pozos revestidos que minimizaban las fugas y cisternas subterráneas como reservorios, permitían distribuir el agua de manera eficiente y almacenarla para disponer de ella en periodos de sequía, reduciendo así la vulnerabilidad de su población.
Sol y viento, energías renovables
Las energías renovables son ya el presente de nuestra sociedad, pero también fueron estudiadas y empleadas por las civilizaciones antiguas. En Caral existían explanadas destinadas al secado de alimentos, en los que se han encontrado restos de decenas de especies de peces, moluscos, crustáceos, frutas y semillas. En esencia, empleaban la energía solar para deshidratar los alimentos, evitar su putrefacción y garantizar así una mayor durabilidad. Pero, además, resulta sorprendente comprobar cómo las viviendas estaban dotadas de “fogones inteligentes” que, utilizando sencillos conductos para la entrada y salida que modificaban la velocidad y presión del aire, el llamado efecto Venturi, aprovechaban la corriente de aire generada para mantener encendida la lumbre, minimizando así la necesidad de combustibles fósiles o vegetales.
Reciclaje y construcciones eficientes
Hoy, los entornos humanos aspiran a gestionar de manera inteligente el reciclaje y la reutilización de materiales y en fomentar el consumo de proximidad. En Caral se emplearon materiales locales y duraderos; estructuras construidas con piedras recicladas de otros edificios, madera de árboles muertos que evitaban la deforestación y relleno en el mortero de cualquier residuo seco utilizable (conchas, telas, restos vegetales), lo que permitía disminuir costos energéticos y de transporte. Además, la planificación urbana estaba diseñada sobre terrazas a distintos niveles de altura que minimizaban los daños ocasionados por posibles inundaciones, aluviones o desprendimientos de tierra y piedras.
En este sentido, es muy interesante destacar el empleo de rocas unidas entre sí, a modo de pelotas, por fibras vegetales resistentes. Este elemento constructivo, llamado shicra, muy utilizado en los pueblos andinos, aportaba mayor estabilidad a las construcciones, absorbía las vibraciones y ofrecía una mayor resistencia a la sismicidad de la región, un fenómeno cotidiano para los asentamientos de alta montaña próximos a la costa noroeste de Perú. Con estas técnicas, los habitantes de Caral demostraron un uso eficiente de los recursos y una interpretación muy inteligente de sus construcciones públicas, hogares privados y diseño urbano en general.
Ciencia, innovación y tecnología
Los hallazgos de decenas de escudillas con restos de humus y semillas de distintas variedades hacen suponer que en Caral se practicó la ingeniería agrícola para mejorar la productividad de los cultivos, especialmente el algodón, materia prima que utilizaban en sus intercambios comerciales con los pueblos de la costa y las llanuras de los valles andinos. Igualmente desarrollaron un pequeño observatorio astronómico para el estudio de los fenómenos atmosféricos y la previsión de las estaciones, lo que demuestra el interés de este asentamiento por conocer los ciclos de la naturaleza y anteponerse a sus inclemencias.

Una ciudad para todas y todos
Los estudios arqueológicos realizados en torno a la ciudad sagrada de Caral indicarían la existencia de una jerarquía funcional de carácter no opresivo. Caral muestra una planificación que sugiere liderazgo itinerante o corporativo, más que un autoritarismo centralizado. La organización se articulaba en proyectos colectivos que exigían cooperación amplia: centros ceremoniales, plazas, viviendas y estructuras comunales. Por ejemplo, la centralidad de la plaza y la ausencia de gradas elevadas o localidades de privilegio se interpreta como una estructura de participación horizontal e inclusiva que reforzaba la identidad común y vinculaba a las personas con un proyecto urbano mayor y con la memoria colectiva que legitimaba la cooperación.

Caral, en su conjunto, representa un modelo temprano de ciudad compleja que, sin sacrificar la relación con el entorno y la prosperidad económica, organizó a comunidades en torno a recursos compartidos, prácticas culturales comunes y una visión de futuro que integraba crecimiento, sostenibilidad y bienestar colectivo y, sin duda, un buen ejemplo de cómo seres humanos, hechos de carne y hueso, hace más de 5.000 años exploraron formas de relacionarse con sus semejantes y su entorno de forma responsable, equilibrada y duradera, utilizaron energías renovables, gestionaron inteligentemente el agua, fomentaron el uso de materiales reciclados, reutilizados y de proximidad, profundizaron el conocimiento de la naturaleza y construyeron un entorno humano basado en el esfuerzo compartido, la solidaridad y la inclusión social.
Sin duda, no podría decirse que aquella ciudad fuera un paraíso en la tierra, pero, fue, en muchos sentidos, una clave para entender la continuidad de la vida urbana humana: cómo las sociedades pequeñas se conectan, comparten recursos y, mediante la cooperación y la organización, dan lugar a ciudades que sostienen a sus habitantes a lo largo del tiempo.
Para saber más...
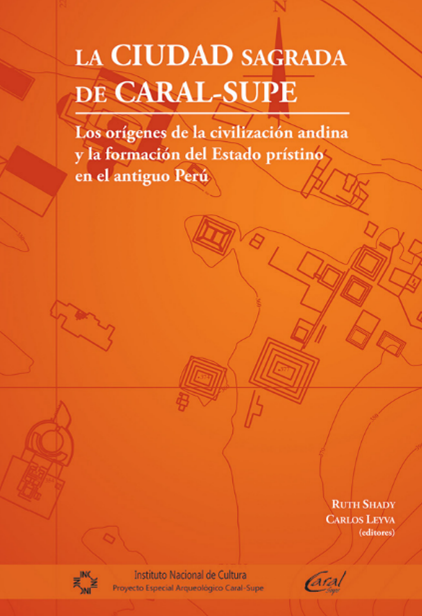


.avif)


.avif)